Del repaso que da Michael Foucault a la historia del liberalismo económico y su pretensión de ser algo más que una teoría económica, se deduce que este planteamiento tiene una larga historia en el pensamiento europeo y norteamericano que lo ha llevado al éxito ideológico. Aunque algunos de sus principales teóricos rechazan ser confundidos con los conservadores, son éstos los que más han influido en su aplicación al estilo de gobierno cuando han estado en el poder. El tradicional complejo de la derecha de que la izquierda tenía el monopolio de la utopía está siendo equilibrado por la exaltación de la libertad por parte de los neoliberales, frente a la exaltación de la igualdad por parte de la izquierda socialista. En las democracias modernas la pobreza relativa es el factor principal de insatisfacción del electorado. Cuando estos indicadores subjetivos están neutralizados por una generalizada sensación de bienestar, los electores abandonan a la izquierda hasta que el ciclo económico lleva a la sensación de empobrecimiento. La novedad actual es que tras años de gobiernos alternativos, la población está vacunada acerca de las posibilidades de la izquierda y la derecha para mantener los niveles de satisfacción estándar de la época. Por lo que buscan nuevas y desafiantes formas de salir de su depresión sin atender al carácter lunático de las propuestas. En estos momentos la izquierda considera que se ha ido demasiado lejos en la desregulación de la economía, alejándose de su utopía igualitaria, y la derecha considera que las fuerzas sociales, adversarias de la privatización radical, todavía hacen complicado el avance hacia la utopía liberal.
Michael Foucault forma parte del grupo de filósofos franceses etiquetados como «postestructuralistas». Es decir, aquellos que vinieron detrás de la generación estructuralista sacando consecuencias, sobre todo, de la debilidad del sujeto una vez que se había puesto el énfasis en el carácter estructural de todo lo que lo constituye: lenguaje, mitos, complejos y, pongamos, grandes relatos nacionales. Se rebelaron contra la continuidad en la historia social, la prevalencia de la lengua frente al texto escrito o la ingenuidad de creer en los mitos propuestos interesadamente para el control social. Foucault destacó en su deconstrucción de instituciones como los sanatorios mentales, las prisiones o los hospicios. Desveló el carácter de constructo de estas instituciones y de qué modo servían al poder. También desveló las discontinuidades entre los períodos históricos identificando las llamadas «epistemes» de cada época. Categorías centrales del proceder social y cultural.
De alguna forma, todo lo que suena a minar el poder, suena a progresista entre los progresistas y eficaz entre los reaccionarios. Todo gobierno, del signo que sea procura mantener su reputación aún mintiendo y no reconociendo lo evidente y, como correlato de esta pasión por su imagen, procura aumentar el uso de su poder, paranoicamente, contra los enemigos que ven por todas partes. Es una prueba del carácter de Mago de Hoz de cualquier gobernante, fingiendo seguridad en sí mismo dentro del apabullante gigantismo estatal.
Pues bien, Foucault, progresista para los progresistas, produjo un gran sobresalto cuando en 1979, cinco años antes de su muerte, dictó en el Colegio de Francia, donde los mejores de cada especialidad intelectual presentan sus últimos progresos, un curso sobre el neoliberalismo denominado «El Nacimiento de la Biopolítica«. En él se acerca tanto al neoliberalismo que inquietó a ciertos sectores. Foucault estaba atraído por el carácter disolvente del neoliberalismo y estaba interesado en conocer a fondo su fundamento, a pesar de que era consciente de sus sombras. Para quién también esté interesado en la cuestión, este curso es de gran ayuda, pues la honradez intelectual de Foucault se manifiesta en una contienda limpia, sin armas secretas. Foucault encuentra en el liberalismo esa actitud de sometimiento a una realidad social, el comercio, cuya complejidad de implicaciones no pretende controlar. Es una actitud, siempre presente en las intuiciones remotas, pero ocultada por la necesidad del ser humano de crear artefactos benevolentes que le hagan soportable los desaires de la vida.
La eficacia del capitalismo es para todos. Pero, al tiempo es rechazable la pretensión de que las ley de oferta y demanda lo invada todo poniendo precio al comportamiento humano. La cultura tiene un espacio en el que el mercado deberá jugar un papel en la trastienda, como hasta ahora. Por otra parte, los avances en la acumulación y tratamiento de datos parecen minar la razonable, en su momento, desconfianza del liberalismo en la acción racional, frente a la emoción de procesos invisibles. ¿No hace posible los avances de la tecnología de la información una planificación más certera acabando con la incapacidad del Estado para establecer estrategias? ¿El Big Data no hace posible conocer de antemano los gustos de los consumidores previniendo stocks? ¿La publicidad no hace posible la orientación de los gustos de los consumidores, para bien o para mal, a partir de los avances de la neurociencia ? ¿No es posible una neo planificación? Sin embargo, la reorganización del capitalismo propuesta por neoliberalismo deja un esquema funcional muy claro: Reglas, empresas y jueces que vengan a resolver los conflictos entre empresas en su libre juego a la búsqueda del beneficio. Este planteamiento no permite descartar la limitación de la ganancia individual, pues no deja de ser una regla del juego económico que evita la acumulación de poder en muy pocas manos acercándose ciertos capitalistas a los riesgos de un Estado Totalitario, pero de carácter privado. En estos momentos esa es la tendencia, pues los tratados internacionales de libre comercio implementan estos puntos de vista ordoliberales y establecen tribunales de arbitraje distintos de los sistemas judiciales tradicionales dando ventaja a las empresas frente a los estados. En fin todo un horizontes de posibilidades al que hay que llegar bien armado de argumentos.
NOTA.- El carácter sincopado de los textos que siguen es resultado del intento de que ninguna buena idea se pierda en el largo texto (casi 400 páginas) que resulta de la transcripción del curso realizado por sus alumnos. Veamos:
LA CAÍDA DEL PRINCIPE
Foucault empieza estudiando la evolución de la gobernanza desde el par legitimidad/ilegitimidad al par éxito/fracaso tomando como referencia la naturaleza económica de la acción política. Se considera que el «príncipe» es más ignorante que cruel. La aparición de La economía política en el siglos XVII y XVIII trae un escenario nuevo al mundo de Maquiavelo: uno en el que leyes de naturaleza económica se hacen evidentes minando la Razón de Estado, Los consejeros del príncipe son sustituidos por los asesores económicos que advierten de las consecuencias de las decisiones. El gobierno pierde confianza en sí mismo: no sabe cuando acierta o no. Todo estaba claro cuando bastaba con los aranceles, impuestos, reglamentos de fabricación… la gobernanza era racional y comprensible. Llegan los utilitaristas (Argenson, Adam Smith, Bentham). El comerciante Le Gendre responde a la pregunta de Colbert (ministro de Luis XIV) ¿Qué puedo hacer por vosotros? y responden los comerciantes: «¡Dejadnos hacer!». Ha llegado el liberalismo. Previamente el gobierno conectaba con la verdad y a partir de ahora deberá hacerlo con la eficacia.
Foucault cree que para entender lo que es la biopolítica es necesario saber lo que es el liberalismo. Cuando Foucault habla el liberalismo está pensando en las políticas que está aplicando el «socialdemócrata» Helmut Schmidt en Alemania justo cuando Foucault está realizando el curso.
Los problemas políticos Monarquía, democracia… son sustituidos por la frugalidad (austeridad) del Estado a partir de todo el siglo XIX. El mercado es quien trae la verdad del precio natural. Esta irrupción del mercado en la política dotándola de «verdad» es lo que Foucault quiere estudiar. Para ello utiliza la técnica seguida en sus estudios sobre la prisión, el manicomio o la sexualidad para aplicarlo al mercado. En todos los casos le parece que hay un proceso de veracidad: Historia de la verdad en el ámbito estudiado en su relación con el derecho. Historia de la verdad que es historia crítica al exceso de racionalidad de la Ilustración. El liberalismo como filosofía vive de la anti ilustración, actitud que nace en Alemania en forma de romanticismo pesimista e irónico. Actitud que encuentra en el empirismo británico su aliado.
¿Qué pasa con el derecho si hay un ámbito al que hay que dejar en su autonomía, como es el mercado y por razones de hecho, es decir de verdad? Es históricamente un hecho que los primeros economistas eran estudiosos del derecho público. Los estudios económicos se impartían en Francia en las facultades de derecho, porque la limitación del poder debe regularse. Sin embargo, el radicalismo inglés no parte de los derechos originarios de la persona, sino de la utilidad o no de la acción de gobierno. La libertad ya no se concebirá como un derecho a ejercer, sino como una limitación del gobierno a intervenir en la acción de los gobernados.
Desde principios del siglo XIX entramos en una época de prevalencia de la utilidad sobre el derecho. El mercado lugar de intercambio, la utilidad como criterio, la intervención del Estado donde sea imprescindible. A partir de ahora, el Estado sólo se interesa en los intereses. Por eso se plantea ya en esta época la utilidad de un gobierno en un régimen en el que el mercado (el intercambio) determina el valor de las cosas.
Los Mercantilistas del siglo XVI no son el antecedente, pues explican la riqueza por la acumulación de oro arrebatado a otros; la balanza comercial positiva; el proteccionismo; el Estado fuerte y el Control total. Colbert es un ejemplo de gobierno basado en estas premisas de juego de suma cero: si uno gana el otro pierde riqueza
Los Fisiócratas (gobierno de la naturaleza) sí son el antecedente del liberalismo primero: no necesitan al estado para la esfera económica; propone el laissez faire. Ninguna traba al comercio. Al contrario de los mercantilistas todos ganan con el precio natural del producto. Un ejemplo de ámbito regido por leyes de libre competencia es el derecho del mar, necesario para un mercado mundial.
Para Kant las garantías de la paz perpetua no residen en las decisiones de los hombres, sus leyes y convenios. Es el respeto a la naturaleza y sus imposiciones ineludibles, al igual que el fisiócrata confía en la naturaleza para la creación del libre mercado. La naturaleza para Kant ha creado al hombre, le permite vivir en cualquier circunstancia… proporciona alimento y crea las condiciones para el intercambio. La naturaleza, aunque luego sea ratificada por las leyes. Los hombres intercambian basados en la propiedad generando el Derecho Civil y la separación creada justifica la existencia de los Estados que mantienen relaciones entre sí, creando el Derecho Internacional y relaciones comerciales que hacen porosas las fronteras haciendo nacer el Derecho Cosmopolita. Derechos que expresan los designios de la naturaleza. La Paz Perpetua está garantizada por el comercio internacional. Estas consideraciones unidas a la idea fisiócrata de que comerciar es ganancia para ambas partes configura la Europa del siglo XIX.
EL ARTE LIBERAL DE GOBERNAR
Napoleón es moderno en su forma de gobierno interno y arcaico en su política exterior, al querer imponer una forma de gobierno que el resto de países rechaza al pretender restaurar el imperio carolingio. El congreso de Viena, tras la derrota de Napoleón ofrece dos salidas: la austríaca que quiere mantener su propio imperio con un estado policíaco y administrativo y la solución Inglesa que pretende el comercio internacional mediatizado por ellos (como hoy en día con la City).
A partir del siglo XVIII aparece paulatinamente un naturalismo gubernamental al que habría que llamar liberal, que proclama que hay mecanismos naturales en los intercambios comerciales que los gobiernos deben respetar. Un respeto que no nace del respeto a la libertad de los individuos, sino del reconocimiento de la existencia de los mecanismos propios de los intercambios comerciales. Esta forma liberal de gobernar es consumidora y creadora de libertades para su funcionamiento: Libertad del mercado, libertad del comprador y vendedor, libertad para disponer de las propiedades, libertad de discusión y expresión…
Las libertades, al tiempo que se generan se limitan para evitar los abusos. También evitar los monopolios. La hegemonía comercial de un país obliga a los aranceles para proteger los mercados interiores. Libertad de trabajo y represión para evitar que el trabajador destruya la empresa, libertad de contratación y regulación para evitar que la empresa destruya al trabajador. Y, como gran contrapartida, la seguridad para evitar que los distintos mecanismo de libertad pongan en peligro la seguridad de todos. El problema básico de la seguridad es que los intereses del individuo ponga en peligro el interés común. así como proteger el interés del individuo del interés colectivo.
Con la invención del panóptico universal, Bentham pretende que el Estado liberal sólo vigile. El control no es sólo un contrapeso a la libertad, sino su motor. Los liberales del siglo XX vieron pronto un peligro en la política económica de Roosevelt que generaba libertades de consumo donde no las había, pero, al tiempo, intervenía de manera peligrosa en las otras libertades camino de un nuevo despotismo en su opinión.
FOBIA AL ESTADO
El siglo XVIII está lleno de fobia al estado. La Ilustración es una reacción a eso. Una crisis de gubernamentalidad. Tiene su historia, pero es en el siglo XX cuando se organiza modernamente. En la Alemania de Weimar y la USA de posguerra contra Keynes y Roosevelt. Revuelta que empieza en la escuela de Viena. que introducen las matemáticas en la economía.
El neoliberalismo alemán de la posguerra europea es la génesis del actual neoliberalismo. Un comité científico alemán exige la liberación de los precios y librar a la economía de las restricciones estatales. El informe lo firma Ludwig Erhard que pide impedir un Estado termita y exige libertad y responsabilidad, pues, en su opinión, el estado intervencionista viola derechos de los ciudadanos. Un estado tal pierde su derecho de representación aunque no de soberanía. Los nuevos dirigentes alemanes, escarmentados por el nazismo, piden en la Alemania destruída un experimento de libertad económica sin la intervención del Estado, pero para fundarlo en su nueva misión.
Esto explica la posición del Estado Alemán actual. Enlaza con el calvinismo alemán previo (siglo XVI) en lo relativo a que la riqueza era señal de haber sido bendecido por Dios, a lo que reacciona el metodismo que quiere la salvación para todos. Alemania quiere salir liberal de la destrucción del nazismo. Se quejan los ingleses que están en pleno keynesianismo laborista. En 1959 en Bad Godesberg la socialdemocracia renuncia a la nacionalización de los medios de producción, es decir, al marxismo operativo. Finalmente se rompe con cualquier tipo de planificación. Y Willy Brand gobierna en esas condiciones.
Por su parte, los ingleses no se dieron una teoría del Estado después de Hobbes, sino con Locke, una teoría del gobierno, mientras que el socialismo propone una racionalidad histórica como garante de sus políticas, pero no tienen una teoría de gubernamentalidad. Por eso, el socialismo ha funcionado bien en la gubernamentalidad liberal y en gubernamentalidad administrativamente muy centralizadas. Por eso podía gobernar en la Alemania occidental y, desde luego, lo hacía en la oriental. Al liberalismo nadie le pregunta si es verdadero o falso porque sólo aspira a ser eficaz. Al socialismo sí. La gubernamentalidad del socialismo hay que inventarla.
Está claro que Foucault se ve tentado por el neoliberalismo debido a su actitud crítica frente al Estado, uno de sus objetivos centrales. Piensa que la capacidad o tendencia expansiva del Estado, de una parte, y su aire de familia con los estados fascistas crean la atmósfera en la que se desarrolla la fobia al estado. Véase:

Hayek en la posguerra avisaba del peligro de instaurar en el Reino Unido sistema de planificación con el plan Beveridge. Para los Ordo, el modo de gobierno del kaiser altamente planificador y centralista favoreció el nazismo. El propio Foucault descarta la similitud del Estado de Bienestar con los estados fascistas. El estado fascista es un sometimiento del estado a una ideología de partido. El Estado sufre, es puesto al servicio, del partido totalitario en los casos de totalitarismo. Considera que hay un buen campo de experimento en el hecho de que el Estado Alemán es un Estado Liberal ordiano.
LA LIBERTAD ECONÓMICA REINVENTA EL ESTADO
La experiencia de la Alemania de la posguerra que quiere ser liberal como contraste al nazismo, se organiza en la Escuela de Friburgo, donde volvió en 1962 Hayek, el gran ideólogo del neoliberalismo anglosajón. Se partía de la sospecha de que el liberalismo era la estrategia inglesa de dominio del mundo. Por tanto, algunos economistas pensaban que Alemania necesitaba una economía proteccionista. También el keynesianismo llega a Alemania a partir de 1930 con sus propuestas de control de las crisis con inversión pública a lo que se suma la tradición de la administración centralizada de Bismark. Todos ellos obstáculos para las teorías liberales y todos ellos utilizados por el nazismo. Los economistas alemanes estudiaron las cuatro formas de planificación y advirtieron a otros países que por esa vía renacía el nazismo en cualquier país: «están ustedes combatiendo el nazismo en la guerra pero siguen sus pautas económicas». De esta forma llegaron a la conclusión fuerte de que la diferencia no era entre capitalismo y comunismo, sino entre economías liberales o no liberales. Esta es conclusión de los ordoliberales (economistas que escribían en la revista Ordo, que significa en latín «orden») . Aprendieron de su análisis del nazismo que era una hipertrofia del Estado que decía hablar en nombre del pueblo, lo que daba valor a la prevalencia del partido sobre el Estado mediante lealtad y obediencia. Pero a la postre el nuevo Estado crece opresivamente, pues una vez eliminados los obstáculos, el Estado nazi se presenta como una herramienta útil para el ejercicio omnímodo del poder. El nazismo hace suya la crítica del capitalismo de Sombart: sociedad de masas, hombre unidimensional, sociedad de autoridad, del consumo y espectáculo. Los nazis usan retóricamente la crítica y, a continuación, llevan a cabo los actos criticados con sus manejos de masas uniformadas y espectaculares, con el crecimiento del Estado y la racionalidad asociada administrativa y opresiva.
Los ordoliberales exigen que la racionalidad mercantil lo invada todo, pues no basta con reservar un ámbito para el desarrollo de la libertad económica. Puesto que están demostrados los terribles efectos a que puede llevar la hipertrofia del Estado y nada demuestras los defectos del mercado, pidamos a esta lógica, no que limite la acción del Estado a «lo político o moral y administrativo», sino que se rija por la lógica económica en toda su acción, que sea su norma de regulación interna. Se trata de ir más allá del liberalismo clásico que limitaba la acción del Estado e invadir toda la acción del Estado con la lógica mercantil. (como se verá más adelante el anarcoliberalismo estadounidense con Gary Becker lo lleva más lejos aún al definir al ser humano como homo economicus). Así pues, un estado vigilado por la economía como se puede comprobar hoy en día.
NEOLIBERALISMO
El liberalismo del siglo XIX reclamaba, como los fisiócratas, un espacio para el libre comercio, sin intervención del Estado. El neoliberalismo exige que la propia gobernabilidad se someta al escrutinio de la economía. Para el liberalismo lo esencial es el intercambio en el mercado y que el Estado sin intervenir haga respetar tal intercambio y la consiguiente propiedad privada generada. Para el neoliberal, lo esencial del mercado no está en el intercambio, sino en la competencia. Ya no preocupa la equivalencia entre los contratantes, sino la desigualdad. Por eso lo preocupa ahora es la relación competencia/monopolio. La competencia genera los precios que regulan la decisiones y permiten medir las magnitudes económicas. La misión del Estado ahora es impedir los obstáculos a la competencia. Para los liberales de los siglos XVIII y XIX el elemento central el intercambio llevaba al laissez faire. Una postura que los ordoliberales rechazan porque consideran que es una actitud naturalista que obliga a respetar los intercambios naturales tal y como son. El neoliberalismo rechaza esta posición por ingenua. Considera que la competencia no surge de los apetitos humanos, de la naturalez. La competencia es una esencia, un eidós (Husserl) y como tal actúa con eficacia, tiene un lógica interna y su eficacia sólo se manifiesta si se respeta. La competencia es un juego formal entre desigualdades, no un juego natural entre individuos. No hay una competencia natural que se da con naturalidad, es el resultado de un prolongado esfuerzo y conseguirla en su pureza esencia es un desideratum nunca cumplido pero dinamizador.
Foucault quiere captar qué es el neoliberalismo. Destaca las diferencias con el liberalismo económico clásico:
- Cambiar laissez faire por competencia
- Pasividad frente a activismo liberal para mantener las condiciones favorables. Las crisis no se resuelven, se soportan.
- Cambio de la naturaleza de las intervenciones del Estado (que pueden ser más que en el caso de una economía planificada, pero son distintas). Se trata del estilo gubernamental.
- El Estado debe intervenir para:
- Salvar a la competencia de sus efectos negativos (los monopolios). Se está pensando en los monopolios a partir de concesiones estatales (no acumulativos). Son consecuencia de la fragmentación de la economía mundial debido a los estado nacionales. Von Mises concluye que el monopolio no puede alterar los precios porque, en ese caso, provoca el surgimiento de la competencia. De este modo se descarga el neoliberalismo de la necesidad de eliminarlos.
- Establecer acciones reguladores para llevar a su plenitud las posibilidades de la competencia (reducción de costos, tendencia a la reducción de ganancias de empresas y al aumento puntual de la ganancia. Todo esto persigue el control de la inflación. El pleno empleo no está en la esencia de la competencia, ni la balanza de pagos, ni el poder adquisitivo. Y los instrumentos serán: Reducción de la deuda exterior, menor presión fiscal, precio del dinero. No se quiere influir sobre el ahorro o la inversión. Rechazo de inversión pública, protección de sectores, fijación de precios. No se debe actuar sobre el desempleo, pues lo esencial es la inflación. Un cierto desempleo es bueno para la economía. Para Ropke, el parado no es una víctima social, es «un trabajador en tránsito». Suena moderno, pero se planteó hace 80 años.
- Establecer acciones ordenadoras que intervienen sobre el funcionamiento del mercado, por ejemplo: migraciones del campo a la ciudad cuando los tecnología lo exige. Poner a disposición las tecnologías, formar a los trabajadores en su uso. Modificación de las leyes de herencia del suelo e intervenir sobre el clima. Estos aspectos no son estrictamente económicos, pero es el marco para el funcionamiento de la competencia. El Estado debe ser discreto en la intervención en la economía y explícito en el ordenamiento de las condiciones marco (tecnología, formación, régimen jurídico…)
- Contar con una política social que, desde el keynesianismo, se define como el reparto equitativo del acceso a los bienes. El ordoliberalismo cree que una política social no puede ser presentada como la compensación de lo efectos negativos de la actividad económica. En particular la igualación no puede ser un objetivo, puesto que los precios se establecen en base a las diferencias. Es necesario que haya quien trabaje y quien no trabajen, que haya sueldos grandes y pequeños y que los precios suban y bajen. La igualación es antieconómica. Todo el mundo debe someterse al juego de la desigualdad. Si hay transferencia entre individuos (¿caridad?) es dinero que se sustrae de la inversión y se destina al consumo. Lo único que se puede hacer es tomar «un poco» de los ingresos mayores (la parte destinada, en todo caso al consumo lujoso) y transferirla a los de menos ingresos. Unas transferencia destinadas, no a mantener el poder adquisitivo, sino a cubrir la subsistencia de los que estructuralmente no pueden. De un máximo a un mínimo sin pretender establecer una media generalizada. El resto de los sistemas de protección (salud, jubilación, muerte) debe ser consecuencia de decisiones privadas y servidas por empresas privadas. Política social individual y no socializada. Como eso requiere que los individuos cuenten con un margen para el aseguramiento y la propiedad privada, por lo que la única política social es el crecimiento económico relativo. Es lo que Muller – Armack llamó «Economía social de mercado«. Pero la política social no debería ser más generosa cuando el crecimiento es mayor. Es éste el que debe aumentar los ingresos de la gente por sí mismo para permitirles asegurar su vejez y sus enfermedades.
En Alemania los ordoliberales no pudieron implementar sus estrategia, pues el keynesianismo, la tradición del socialismo de estado de Bismarck y los planes Beveridge en el Reino Unido lo hicieron difícil.
EL ESTADO DE DERECHO
Los ordoliberales proponen, más allá de la competencia, un estado de derecho económico consciente (Eucken). En la Alemania post bélica se trabaja sobre el concepto de «Estado de Derecho» o «Rule of law». Se define como lo opuesto al despotismo y al estado policía.
Los neoliberales tratan de introducir los principios del Estado de Derecho en la legislación económica para preservarse de la intervenciones del Estado en el ámbito económico como estaba sucediendo con el New Deal en Estados Unidos y en el Reino Unido. De esta forma se cierra la intervención, salvo que se violen principios formales. Hayek considera que una legislación formal es lo contrario de un plan. De este modo piensa que neutraliza la planificación centralizada de la economía. Un ejemplo de plan es luchar contra la desigualdad. Con el estado de derecho alcanzando a cubrir a la economía se puede impedir este tipo de intervenciones, creen los liberales. En el plan se puede cambiar la estrategia y el Estado puede intervenir como último decisor económico sustituyendo a los individuos. Se cierra el paso así a cualquier pretensión de que exista un sujeto omnímodo que dirija la economía. El Estado debe ser ciego a los procesos económicos. La economía es un juego con reglas. Nadie puede interferir a medio partido y el partido se está jugando siempre. Los jugadores son los individuos y las empresas. Habrá pues reglas de juego económicas, pero no control de la economía. Nadie sabe el resultado del juego de antemano, como pretende el planificador. El neoliberalismo quiere sacar la planificación de la ley. Röpke cree que las nuevas instancias judiciales han de sustituir a las administrativas en el arbitraje de los conflictos económicos.
El ordoliberalismo propone una nueva forma de gobernar, que nace contra su experiencia del nazismo. Creen que las contradicción fundamental identificada por Marx que haría inviable al capitalismo no existen (se trata de la contradicción entre el capital y su acumulación que acaba con la competencia). Schumpeter cree que esto es así en el orden económico pero no en el social. Es decir hay una tendencia social a la concentración y aproximación a un centro oficiales de decisión que favorecen el monopolio intoxicando la actividad económica. Esta es la condena del capitalismo, no como contradicción, sino como fatalidad histórica. Para Schumpeter el capitalismo no puede evitar una deriva hacia el socialismo por sus efectos sociales. Si esto es así, el trabajo consiste en evitar el totalitarismo. Los ordoliberales consideran que no tiene gracia esta deriva y que el precio es la pérdida de libertad, porque la planificación siempre cometerá errores que obligarán a nuevas planificaciones. Rechazan el pesimismo de Schumpeter y creen que con la Rule of Law es suficiente para mantener a la sociedad disciplinada.
NEOLIBERALISMO EN FRANCIA
La difusión en Francia se hace sobre un Estado muy centralista y se aprovechan las crisis, con la curiosidad de que son los propios agentes de la administración los encargados de llevar a cabo el cambio. En Estados Unidos ya había una tradición. La novedad está en que el New Deal se había interpuesto en la tradición liberal. Aunque habría que estudiar la influencia de los emigrados economistas alemanes. También se da una crisis política con la llegada de Reagan, además de que la difusión en Estados Unidos se produce en un marco político más difuso por su carácter federal.
A partir de 1930, los estados tenían una agenda común:
- Estabilidad de precios
- Equilibrio de la Balanza de Pagos (transacciones monetarias con otros países)
- Crecimiento del PIB
- Pleno empleo
- Distribución de la riqueza
- Prestaciones sociales
Para los ordoliberales sólo son primordiales los dos primeros. El resto son consecuencias de ellos. De ahí que consideraran un error dar prioridad a los tres últimos. En la década de los setenta en Francia se cambia el orden de prioridades con Giscard. La crisis del petróleo le dio una oportunidad al neoliberalismo pues llegó la estanflación (depresión económica e inflación simultáneas) provocada por el aumento desmesurado del precio del petróleo. Y no se trató de una de tantas oscilaciones francesas entre el dirigismo y el liberalismo, sino a la pretensión consciente de instaurar un estado liberal.
En Francia, Larroque explica que la Seguridad Social no tiene impacto económico porque es pagada por los propios trabajadores a los que se les descuenta del sueldo una cantidad reglada. Treinta años después un informe dice que la Seguridad Social hace el empleo más caro y el desempleo más probable. También influye sobre la competencia internacional al hacer los productos franceses más caros. También afectaba a la distribución de los sueldos, debidos a determinados topes en los tipos de aplicación. Cuando la Seguridad Social debería ser económicamente neutra según los liberales.
Giscard en 1972 se plantea la pregunta sobre las funciones económicas de un gobierno moderno y su respuesta es clásica:
- Redistribución relativa de los ingresos
- Subsidio en la forma de producir bienes colectivos
- Una regulación económica que garantice el crecimiento y el pleno empleo
Él cree que hay que distinguir con claridad en la política económica el dinero destinado a la inversión del destinado a la solidaridad. Debería establecerse dos sistemas impermeables entre sí con impuestos diferenciados: el económico y el social. Es la idea edulcorada del ordoliberalismo: la autonomía de la economía. ¿Cómo llevarlo a cabo? con la idea de los ordoliberales de que la economía es un juego con reglas con una cláusula de resguardo que no permitiría que nadie se quede fuera del juego (¿ley de segunda oportunidad?). Regla que es el punto de contacto entre lo económico y lo social.
Otro mecanismo del liberalismo francés para conectar lo económico y los social sin perturbar al primero es el impuestos negativo: Según los promotores de los servicios comunes se benefician los ricos sin que su contribución sea proporcional. Por ello es preferible que los servicios sean privados y que los que estén por debajo de un umbral económico determinado reciban un subsidio complementario dinerario. Se propone un sistema sofisticado porque se teme que algunos tomen el subsidio como una forma de ganarse la vida sin buscar trabajo. Hay dudas sobre si se debe investigar (pero no para eliminar) las causas de la pobreza antes de dar el subsidio. Con esta propuesta se evitan las transferencias de dinero entre particulares y el Estado se libra de gestionar y absorber recursos económicos. Así, también, se evita que una política socialista tenga mecanismos a su alcance para redistribuir los ingresos una vez que el mercado los ha distribuído. Este mecanismo no cuenta con la pobreza relativa, sino con la pobreza absoluta, la que amenaza la supervivencia. Pobreza absoluta que es, a su vez, relativa cuando de países distintos se habla. Por encima de este umbral, cada uno tiene que ser una empresa para sí y para su familia. El resto marginal y parados son el ejército de reserva que antes proporcionaba la agricultura y ahora ha sido necesario crearla. No tiene que haber pleno empleo. Es deseable que no lo haya.
EL NEOLIBERALISMO NORTEAMERICANO
Se desarrolla expresamente a partir de un triple adversario:
- El keynesianismo heredado del New Deal
- Los pactos sociales de guerra (vayan a matarse y nosotros le garantizamos de por vida su seguridad social)
- El crecimiento del Estado desde Truman a Johnson
Las diferencias respecto al liberalismo europeo son:
- Hay un instinto liberal de origen porque se luchó para independizarse de Inglaterra como los ordoliberales del nazismo.
- No hay una Razón de Estado anterior a la que sustituir.
- El liberalismo fue fundador del Estado
- El intervencionismo fue visto siempre como una amenaza
- El espíritu liberal se manifestó en la derecha contra la intervención del Estado y en la izquierda contra la evolución imperial del ejército.
- El liberalismo en USA es una forma de ser y pensar.
El liberalismo no es una técnica aplicada por los gobernantes, sino un modo de relacionarse gobernantes y gobernados. Hayek dice que el liberalismo dejó al socialismo la creación de utopías que les dió predicamento y prestigio social. Es hora de que el liberalismo se convierta en pensamiento vivo. Precisamente él se dedicó a proporcionar las bases de es utopía con sus libros Camino de Servidumbre y Fundamentos de la Libertad
El anarcocapitalismo americano se relanza desde esta resistencia a la política social neoliberal. Los liberales dijeron siempre que la economía con sus propuestas no reduciría la intervención del Estado pero éstas estarían dirigidas a objetivos distintos. Pero el gobierno liberal no tiene que corregir los efectos destructivos del mercado sobre la sociedad. Sólo debe intervenir para que los mecanismo de competencia ejerzan su función reguladora. Es sobre la sociedad sobre la que se aplican políticas de adaptación a la economía. Hay que disciplinar a la sociedad para que sea posible la utopía liberal del mercado universal.
Hay que crear el hombre económico, que no es un consumidor, sino un hombre de empresa. Toca saber qué es la empresa tras Weber, Sombart y Schumpeter. Se intenta llegar a una ética social de la empresa. Ropke resume la política neoliberal para Alemania (Este texto y los que siguen en este formato han sido tomados de Internet):

La propiedad privada ya convierte al individuo en una empresa. De eso se trata. (recuérdese la formación financiera en los colegios). La propuesta neoliberal no es ya de crear masas para el consumo y el espectáculo, es la multiplicación y diferenciación de todo tipo de empresas. Sociedad de empresas, con la política dedicada a dejarlas actuar. Así habrá más competencia más fricciones y más arbitraje judicial.
Para la afirmación de estas ideas tuvo gran importancia el llamado coloquio Walter Lippmann en el que participaron los ordoliberales como Röpke y Röstow junto con Von Mises y Hayek como intermediario hacia el anarcocapitalismo de Nozick en norteamérica. El coloquio está dirigido por Louis Rougier, quien define así al neoliberalismo y su relación con el orden jurídico (tratados de comercio internacional:


EL HOMO ECONOMICUS
Cree Foucault que de los tres elementos clásicos de la economía: tierra, capital y trabajo, nunca se ha desarrollado suficiente el estudio sobre el tercero. La economía clásica nunca salió del reduccionismo de Ricardo que sustituyó personas por tiempo (horas disponibles para el capital). Para el keynesianismo no era más que un factor de producción. DeL asunto se ocuparon a partir de 1950, Theodore Schultz, Gary Becker y Mincer. Obviamente quien sí habló en extenso del trabajo fue Marx. Pero lo economistas consideran a éste un advenedizo. Marx dice que el capitalismo convierte el trabajo concreto en abstracto y lo reduce a tiempo. Los liberales dicen que esa abstracción procede de las teorías sobre el capitalismo y no de los procesos reales.
Según los ordoliberales el mercado es un mecanismo de regulación de precios. En ese marco ¿cuál era la tarea del gobierno? favorecer el ejercicio de la competencia. Pero para generalizarlo hay que extender el modelo empresa a todos los rincones de la sociedad. Dice Foucault:
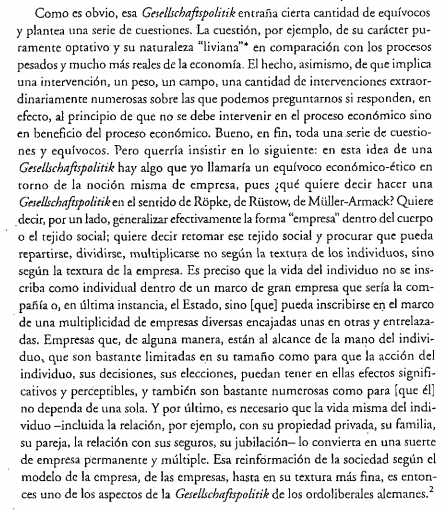
La forma empresa se convierte así en una función aplicable al trabajo, el ocio, su entorno, su futuro, la familia… lo que sirve a los ordoliberales para afrontar los valores morales que llaman «calientes» frente a la frialdad de la competencia. Pues consideran que su condición de «empresario» personal evita que sea alienado respecto del trabajo y su entorno personal (pues el mismo trabajador se queda con la plusvalía). Röpke decía que la competencia no permite fundar el edificio social completo. Moralmente, la competencia es más disolvente que integradora. Para corregir este aspecto reclama al Estado a crear un marco político y social que integre a los ciudadanos.
Esta preocupación por la parte social no se da en el neoliberalismo americano. Sino que se acepta directamente el imperialismo de la forma empresa, que funciona como mecanismo de inteligibilidad que permite descifrar las relaciones sociales. Por eso en ámbitos no económicos se emplean ya categorías económicas (observación del autor del artículo: estoy de nuevo en el mercado, dice un divorciado o considerar los cuidado de una madre como inversión de capital que producirá una renta que llamaremos salario para el hijo y satisfacción para la madre. Véase el caso de las hermanas tenistas William).
Igualmente, tratan con categorías económicas la paradoja de que «cuanto más renta se consigue, menos hijos se tienen». Lo explican en término de transmisión a los hijos de capital humano mediante cuidado, formación, entrenamiento, etc… inversiones que no son posibles si se tienen muchos hijos. Han aplicado el esquema al matrimonio que sería una joint-venture con input, inversiones y rentas. Precisamente fue en el pasado cuando las relaciones sentimentales tenían un carácter absolutamente comercial. El siglo XX había conseguido eliminar este carácter dejando fluir los sentimientos. Es ejemplar la descripción del matrimonio de los padres de Pierre Rivière. Una relación en la que no se daba un paso sin una compensación tangible entre los cónyuges.
Con esta generalización se arman para juzgar cualquier estrategia del Estado de carácter social. Por eso en estados unidos no hay problemas en enfrentarse al gobierno en términos económicos en asuntos tan propiamente sociales como la seguridad para la enfermedad. También hay estudios liberales sobre la criminalidad (Gary Becker) que normalizan al criminal y se centra en el crimen como decisión entre costo y beneficio al cometerlo. Tanto el homo legalis, el homo penalis y el homo criminalis se funden en el homo economicus.
Lionel Robbins definió la economía como «la ciencia del comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tiene usos que se excluyen mutuamente«. La economía ya no sería un proceso, sino una actividad de análisis de la toma de decisiones. El análisis del trabajo consiste en saber por qué se toman determinadas decisiones. Hay que ponerse en el punto de vista del que trabaja. ¿Por qué trabaja el trabajador?
Gary Becker se pregunta ¿por qué trabaja la gente?: por el salario; ¿qué es un salario?: un ingreso y no el precio de venta de su fuerza de trabajo. Pero ¿qué es un ingreso?: el rendimiento de un capital (Irving Fisher). ¿Qué es un capital? aquello que puede producir un ingreso. ¿Qué capital proporciona una salario? el conjunto de características del trabajador que lo convierten en capital. Es decir igual que una máquina que con el tiempo se vuelve vieja. El trabajo ya no es fuerza, sino capital (Schultz). El trabajador es una unidad-empresa.
El neoliberalismo recupera, en opinión de Foucault, al homo economicus, que en la versión clásica es el hombre del intercambio y en la versión neoliberal es un empresario, que es su propio capital, la fuente de sus ingresos. Para Gary Becker el trabajador no es un consumidor es un productor que produce su propia satisfacción. El capital del trabajador se compone de elementos congénitos y adquiridos. Los neoliberales Schultz y Becker consideran que a la economía le interesa el trabajador en la medida que es un capital que se constituye a partir de recursos escasos para un fin dado.
A partir de aquí, Foucault, entra en un terreno tan delicado como el de la biología humana. Constata la gran importancia que la ciencia da a la herencia genética y el grado de dominio sobre el individuo que este conocimiento proporciona en términos de enfermedades con probabilidad conocida, por ejemplo. Así empezará a tener valor económico aquellas constituciones con bajo riesgo genético de sufrir enfermedades o dar bajas prestaciones. Es decir, habrá individuos con poco o ningún capital humano y otros muy apreciados. Así, los individuos con buena carga genética procurarán contar con una posición que le permita engendrar con otros de similar valor «económico», dejando los sentimientos al margen. Antiguamente ya ocurría de forma más grosera cuando se seleccionaba al cónyuge en base al patrimonio de la familia. Foucault cree que este tipo de pensamiento está en gestación, en estado de emulsión dice él. Advierte de los riesgos de reintroducción del racismo en las preocupaciones sociales.
Por los que respecta a los elementos adquiridos del capital humano, se suscita la cuestión de la educación. Para los neoliberales constituir una máquina humana idónea hace necesario algo más que la formación convencional. Así hay que tener en cuenta:
- El tiempo dedicado por lo padres en la primera infancia
- El nivel de cultura de los padres
- Estímulos culturales
Así, hasta llegar a un completo análisis ambiental de la vida del niño para poder valorar económicamente al sujeto. Se añade el propio historial de cuidados preventivos del sujeto para no degradarse como capital, así como la bondad de la higiene y sanidad pública. También la movilidad del individuo y su impacto físico y psicológico al cambiar de ambiente. Migrar es una inversión.
El empirismo británico ya identificaba al hombre como sujeto de interés y sostenía que los intereses deben ser perseguidos libremente hasta el final. No deben ser restringidos. El sujeto de interés toma decisiones irreductibles e intransmisibles. El sujeto de derecho, al contrario del de interés, puede ceder ante la ley. El homo economicus acepta la realidad, luego es gobernable. Es objeto de análisis económico toda conducta excepto la que tiene un carácter de aleatoriedad no causal con la realidad y tanto la conducta racional como la irracional. Según Condorcet el interés individual en el marco de una sociedad depende de muchas variables que no conoce ni controla y, sin embargo, en la persecución de su interés beneficia al conjunto. No controla lo que le sucede ni el efecto de lo que produce. La mano invisible de Adam Smith, fundamento del laissez faire es el Dios del filósofo racionalista Malebranche, que anuda los hilos de todos los intereses individuales. Demos gracias al cielo por el egoísmo de los comerciantes, pues genera una mecánica natural en la que nadie debe intervenir):

Por el contrario si se interviene dice Adam Ferguson en la Historia de la Sociedad Civil:

Las colonias francesas en américa fracasaron por estar condicionadas a planes racionales, las inglesas se consolidaron por estar basadas en el beneficio de cada uno. El mundo económico es opaco e incognoscible. La economía es una disciplina atea. El liberalismo se funda en la multiplicidad ingobernable y es incompatible con la totalidad jurídica del soberano (aunque sea una democracia). El homo economicus le dice al soberano detentador de los derechos cedidos de la ciudadanía:
- «NO debes porque NO puedes» y
- «NO puedes porque NO sabes» y
- «NO sabes porque NO puedes saber»
Son asertos kantianos pues establecen los límites del conocimiento de la razón gubernamental. El soberano económico no es posible. Si no hay soberano económico, no habrá tampoco soberano político. Los fisiócratas, que proponían la total libertad de los agentes económicos, por otra parte llegaron, con el cuadro económico de Quesnay, a creer que el soberano (con lo que justificaban su existencia) podía conocer todo el proceso económico. Optimismo que duró hasta Adam Smith y su mano invisible. Así que la ciencia económica, desde el principio, se presentó como la ciencia que acababa con el despotismo, tanto en el sentido fisiocrático, como en cualquier otro. La política no puede gobernar a la economía y tendrá que buscar su justificación y utilidad social en otro lugar.
Por tanto el sujeto de interés y el de derecho no pueden superponerse. El sujeto de derecho se incorpora a su medio mediante renuncia, transferencia, sustracción de parte de ellos para un gobierno general. El homo economicus se incorpora al medio que le es propio mediante una dialéctica de la multiplicación espontánea de sus esfuerzos individuales. El sujeto de derecho puede criticar o limitar al soberano, pero el sujeto de interés lo hace caducar por su incapacidad integral para el universo económico. La opción fisiócrata es mantener la extensión del poder del soberano al territorio económico, pero cambiando su intensión. Sólo será un observador privilegiado. No hay propuesta teórica sobre cómo gobernar al homo economicus.
EL PODER
Observación del autor del artículo: ninguna región de la realidad es gobernable. En esto la economía no es una privilegiada. Por tanto el ser humano tiene que decidir si quiere renunciar a toda moderación de los efectos de la actividad natural o construida o quiere ser una agente activo de, al menos, el retraso del desorden generalizado de la naturaleza y de su propia actividad.
¿Dónde ubicar el objeto de la soberanía? Foucault dice que en la sociedad civil. Aquella que se organiza a partir de sentimientos de unidad, compasión, generosida, altruismo. Los lazos económicos, los del interés, deshacen la sociedad civil. La sociedad civil tiene dentro de sí en el homo economicus un disolvente que aísla a los individuos, unos de otros en el matrimonio, la amistad, la familia…
El poder surge espontáneamente en la sociedad civil. Hay una subordinación natural. Unos tienen ascendiente y otros se deja influir. Antes de que el poder se delegue ya existe. El poder precede al derecho. No se puede concebir a un hombre sin sociedad, lenguaje y comunicación con los demás. Y en esa sociedad también aparece con naturalidad el homo economicus para tensar los hilos de la cooperación.
Observación del autor del artículo: Quizá el origen del homo economicus esté en la cara material del deseo de justicia, que lleva a la igualdad de trato y, por tanto, en oposición, al odio al que intenta quedarse con tu esfuerzo.
Las tribus americanas funcionan con orden sin que haya un detentador claro del magisterio y el poder. Subordinación natural. Pero el hombre arrogante, egoísta, quiere apoderarse de lo ajeno. La sociedad salvaje es la de la caza que no tiene propiedad. La aparición del egoísmo lleva a la sociedad bárbara a partir de la domesticación de animales y la posesión de tierras para el pastoreo lleva al concepto de propiedad privada. Ya hay casos, pero no leyes. La historia de la humanidad es la forma lógica y descifrable originada en iniciativa ciegas, intereses egoístas y cálculos referidos a cada individuo, que multiplicados a lo largo de la historia se convierten en beneficio global para la humanidad dirá la economía. Adam Ferguson dirá que son transformaciones de la sociedad civil. Los mecanismos que constituyen la sociedad civil y los que engendran su historia son los mismos. La historia no viene a prolongar un contrato jurídico originario, sino que se constituye en un continuo resolver lo cotidiano que genera nuevas estructuras económicas y sociales que generan nuevos tipos de gobierno a medida que se aplica a posteriori el juego de la inteligencia y la experiencia del poder con sus desigualdades y sufrimientos.
Los siglos XVII y XVIII querían encontrar en el origen la justificación del estado de cosas en relación a la legitimidad del poder. De entonces a nuestros días el problema es la articulación de la relación de la sociedad civil con el el Estado. Dos formas ya dadas, sea cual sea su origen, que tenemos la obligación de conocer en su esencia y transformación.
Alemania trata de dilucidar cómo la sociedad civil debe soportar al Estado. En inglaterra no tienen problemas con el Estado, sino con las formas de gobierno. Paine plantea la cuestión de si una sociedad civil dada necesita un Estado. Para Paine, «la sociedad es resultado de nuestras necesidades, pero el gobierno lo es de nuestras debilidades. La sociedad alienta la relación y el gobierno las diferencias. La sociedad protege, el gobierno castiga. La sociedad es una bendición, el gobierno, en el mejor de los casos, un mal necesario«.
Hubo un tiempo en que la solución se buscó por el lado del Gobierno, que debía comportarse según el orden de las cosas, la revelación divina, la sabiduría o el ajuste a la verdad. A partir de los siglos XVII y XVIII se introduce el cálculo de la riqueza, los factores de poder. Ahora se trata del ajuste a la racionalidad, la Razón de Estado. En la actualidad, vencida la verdad y la racionalidad gubernamental, se explora la racionalidad del gobernado que debe fundar la del gobierno. El debate entre las formas de gobernar y su fundamento, con formas nuevas en combate con formas arcaicas constituye la política moderna.
RESUMEN

Para Foucault el liberalismo no es una teoría, ni una ideología, ni una representación de la sociedad. Es una forma de racionalización económica del actuar en el gobierno (entendido éste, no como institución, sino como acción de gobernar). Frente a la racionalización política, se postula la racionalización económica. Racionalización quiere decir el máximo logro con mínimo gasto (en sentido general). Para el liberalismo el gobernar no es un fin en sí mismo, por tanto, su racionalización, no puede ser un principio regulador. En ese sentido rompe con la razón de estado que desde el siglo XVI quería imponerse.
El liberalismo se rige por el principio de que «siempre se gobierna demasiado». No basta con juzgar al Estado con una prueba de su optimización política. La reflexión liberal no parte del gobierno y su optimización como forma, sino de la sociedad y su relación con el gobierno: ¿Por qué y para qué tiene que gobernarse?
El liberalismo puede ser visto como una forma de crítica a la gobernanza que discute sus límites. En este sentido es una utopía realizada y permanente. El pensamiento inglés en los siglos XVII y XVIII fueron formas de liberalismo, incluido Bentham y sus seguidores. El mercado es para el liberalismo un laboratorio donde experimentar la influencia de la gobernanza para limitarla.
Ya sea con el cuadro fisiócrata o la mano invisible de Smith, en un intento de hacer visible la formación de valor y la distribución de la riqueza. En un análisis que trata de mostrar cómo el egoísmo puede ser beneficioso para el conjunto, se pone de manifiesto una incompatibilidad entre la optimización de los procesos económicos y la optimización de las formas de gobierno. Por eso los economistas del siglo XVIII sacaron la discusión de la influencia del gobierno para poder constituirse en un método de evaluación del «exceso de gobierno».
El liberalismo surge más de una reflexión económica que jurídica. No parte de una sociedad comprometida con un pacto contractual. Los fisiócratas encontraron en el soberano absoluto la forma de gobierno, pero, sus herederos los liberales la encontraron en las formas jurídicas, rechazando la sabiduría de un individuo y con ello la forma parlamentaria para conducir la voluntad concreta hacia la racionalidad económica, al menos durante el siglo XIX. El Estado de Derecho (Rule of law) es la forma más flexible de control gubernamental. Sin embargo, la experiencia hasta ahora muestra que ni esa forma de gobierno fue siempre liberal, ni el liberalismo siempre democrático, pero nunca pierde de vista su papel crítico al exceso de gobierno.
Tanto en la experiencia alemana 1948-1962, como en la de la Escuela de Chicago, se da una práctica conducente a un menor gobierno. La vuelta a un gobierno frugal. En alemania el exceso fue el nazismo (desde luego), pero también las formas de planificación de la posguerra que llevaban, según ellos, a un socialismo de Estado. Eran los liberales de Friburgo y la revista Ordo con la influencia de Husserl, Kant y Weber, junto con los economista vieneses Röpke, Böhm… los que atacaron al nazismo al comunismo y a la planificación de Keynes. Se trataba de reconocer la imposibilidad de gobernar los mecanismos del mercado, pero también de regular para que su dinámica no tuviera obstáculos, regulación que sería la misión fundamental de la gobernanza.
Este enfoque guió la política alemana de la posguerra a partir de Adenauer y Ludwig Erhard para influir en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. La Escuela de Chicago también reacciona al exceso de gobierno al que llevaba el New Deal. Exceso de gasto, de administración, sustracción de capitales al mercado.
La diferencia entre el ordoliberalismo (economía social de mercado) y la Escuela de Chicago reside en que los primeros limitan el condicionamiento de la sociedad a los parámetros económicos y conciben un liberalismo social mediante el control de los precios mediante, ayudas a desempleados, política de vivienda, cobertura de sanidad… la Escuela de Chicago piensa que la racionalidad mercantil hay que llevarla hasta la familia, la natalidad, la política penitenciaria, etc.





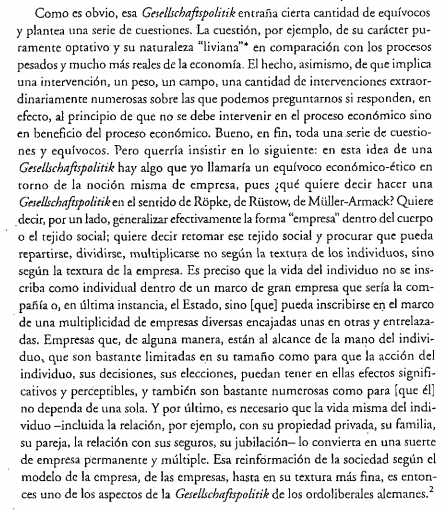



 del planeta requiere contención consumista. Pero este propósito requiere ejemplaridad, por lo que la riqueza individual debe ser limitada con el doble propósito de que la mayor parte de la riqueza vaya a la resolución de los graves problemas que nos acucian, pero sin matar la meritocracia que activa las ambiciones. Si no, la enorme riqueza acumulada lleva a sus tenedores a emplear el dinero en proyectos tan delirantes como la inmortalidad (Véase la provocadora portada de Time)
del planeta requiere contención consumista. Pero este propósito requiere ejemplaridad, por lo que la riqueza individual debe ser limitada con el doble propósito de que la mayor parte de la riqueza vaya a la resolución de los graves problemas que nos acucian, pero sin matar la meritocracia que activa las ambiciones. Si no, la enorme riqueza acumulada lleva a sus tenedores a emplear el dinero en proyectos tan delirantes como la inmortalidad (Véase la provocadora portada de Time) John Maynard Keynes (1883-1946) fue un economista británico cuya influencia aún tiene vigor y fue decisiva a lo largo del siglo XX y, aún la tuvo en la crisis de 2008. De algún modo es el inventor de la macroeconomía a partir de su obra: Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el dinero (1936) . A grandes rasgos, es partidario de la planificación económica por parte de los Estados para controlar los principales factores de su funcionamiento. Tuvo el acierto de profetizar la II Guerra Mundial a la vista de las condiciones del Tratado de Versalles.
John Maynard Keynes (1883-1946) fue un economista británico cuya influencia aún tiene vigor y fue decisiva a lo largo del siglo XX y, aún la tuvo en la crisis de 2008. De algún modo es el inventor de la macroeconomía a partir de su obra: Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el dinero (1936) . A grandes rasgos, es partidario de la planificación económica por parte de los Estados para controlar los principales factores de su funcionamiento. Tuvo el acierto de profetizar la II Guerra Mundial a la vista de las condiciones del Tratado de Versalles.


